%%USERNAME%% %%ACCWORDS%% %%ONOFF%% |
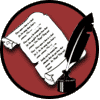 | No ratings.
Cosas fabulosas se dicen de un humilde puerto. Tal vez no todas sean ciertas o fabulosas. |
| Esto es parte de "Puerto de Gloria". Por favor lea además los episodios anteriores. CapÃtulo 2 Por la noche, el mar ruge con la fuerza de quien hace notorio su poder a cada instante. La gente de aquel lugar, con una vida tan atada a la pesca, lo ha sabido desde siempre, y por lo tanto, el bramar de las olas en las rocas no es más que un arrullo, un ronroneo que les dice que mientras el mar siga ahÃ, ahà seguirá su vida. Y como es lógico, a los fuereños les es difÃcil acostumbrarse a la notoria algarabÃa del Gran Rey del puerto. Gilberto Moncada, investigador, no podÃa disimular tras el amanecer que no habÃa logrado conciliar el sueño. Tras dos cafés, y con un tercero en la mira, fue interrogado por la propietaria de la céntrica cafeterÃa que halló cerca de la alcaldÃa. â¿Desvelado, señor? âpreguntó ella, disimulando la risa. âSÃ, Estuve intranquilo toda la noche. Debo lucir como un espectro, lo sé. âNo se preocupe ârespondió la mujer, mientras limpiaba la mesa que tenÃa Gilberto a la parâ. No luce como espectro. No son asà como usted cree. âLo dice como si ya hubiera visto muchos. â¿Acaso cree que no? âdijo ella sin dejar de limpiarâ No cuesta nada en este pueblo. Gilberto sintió una insólita emoción en sus entrañas. Emoción de descubrir que las cosas eran mejores de lo que él suponÃa. La naturalidad de la mujer al decir que âveÃa espectrosâ le dejaba la clara imagen de la cantidad de misterios que se decÃan de aquel lugar: Sirenas, espectros⦠y el que más le interesaba: la famosa lluvia de flores. Un hecho que le parecÃa poético, demasiado bello, como sacado de una pelÃcula europea. Si habÃa una explicación o una historia detrás de esa leyenda serÃa él quien escribirÃa el mejor libro posible. Ãl, que habÃa logrado conocerla por casualidad de los patrocinadores del hotel allá en la capital, casi dudando de la existencia de un lugar tan misterioso y desconocido como Puerto de Gloria. Gradualmente, al referirse sobre su proyecto, una energÃa milagrosa empezaba a fluir por sus venas. Todo el desvelo que las malditas olas le provocaron empezaba a transformarse en un recuerdo insignificante, como si perdonara al mar por todo el odio que loe dirigió en la madrugada de ese esplendoroso dÃa. La ruidosa presencia de tres jóvenes pescadores en una mesa alejada empezaba a ser cada vez más notoria. Gilberto, ignorando la incomodidad, se dirigió a la mujer. â¿PodrÃa decirme, señora, cuál es su percepción acerca de la gestión del alcalde? âPues buena, porque no nos entorpece la vida. En este puerto. Y mala, porque hay quien cree que se está âcomponiendoâ con los impuestos. âCorrupción âanalizó Gilbertoâ. ¿Y cree que esa corrupción tenga que ver con la construcción del hotel? La mujer se detuvo un instante para pensar su respuesta. âTal vez sÃ⦠Y tal vez no. En realidad a nadie de aquà le importarÃa saberlo. Pero ese hotel, desde ya, nos resulta incómodo. âImagino que es porque la gente extraña les causa desconfianza. Es lógico⦠â¡No! âdijo ella repentinamente, a la vez que dejaba caer sobre la mesa el plato que acababa de levantar en ese instanteâ ¿Y le gustarÃa si le dijera por qué? Gilberto asintió de inmediato, sin poder pronunciar una palabra. La reacción que habÃa provocado en aquella apacible señora no dejaba de sorprenderle. La mujer, acercándose cada vez más, respondió: âLo que nos desagrada es que nos vean como seres extraños ¿Por qué supone usted que están gastando un dineral en ese hotel? Es porque quieren usar nuestra playa, pero no nuestras posadas, nuestras tiendas y nuestras cafeterÃas⦠¡Tan sólo por nuestras creencias! â¿Por sus leyendas? â¡Pues sÃ! Deben creer que estamos locos o algo asÃ. ¿O no piensa eso usted? Los pescadores, atónitos, guardaban silencio. Gilberto deseaba que alguna leyenda sobre tele-transportarse a un lugar tranquilo se cumpliera en ese mismo momento. Para su suerte, la furiosa expresión de la señora se desvaneció por una voz que como una brisa fresca, pasó entre ambos interlocutores. âTranquila, tÃa Magda. Recuerda tu úlcera. Y que odias beber leche. Era Elena, quien habÃa estado oyendo todo desde la puerta. La mujer, como si quisiera disimular la escena, fingió llevarse unos platos de la mesa de Gilberto con rapidez, mientras los murmullos de los demás clientes aumentaban poco a poco. Elena entró despacio, con toda serenidad, como si estuviera ingresando a un negocio solitario⦠De no ser porque se dirigió hacia Gilberto. El periodista veÃa a la joven acercándosele, sin poder quitar de su mente la estampa de ella a la entrada: serena, saboreando un bombón discretamente. Esa actitud despreocupada, sumada a los finos rasgos de su rostro, le dieron un par de indicios acerca del posible origen de una jovencita asÃ. Elena tomó una bolsa con pan francés de la entrada de la cocina y empezó a buscar la salida. Pasó nuevamente junto a Gilberto, quien esta vez no estaba dispuesto a dejarla ir. Alzó su mano derecha para llamar su atención. âUsted me ha caÃdo del cieloâ añadió. âEso dicen todo cuando aún no me conocenâ respondió, sin cambiar mucho la expresión de su rostro, mientras seguÃa rumbo a la salida. âPues entonces deseo hacerlo. Esta vez ella no respondió. Sin dejar de caminar continuó su cadencioso viaje hasta que salió. Gilberto se levantó de su asiento y corrió tras ella. No iba a dejarla ir. A ella parecÃa no interesarle el hecho de que Gilberto la hubiera perseguido; seguÃa camino a su casa sin tomarse la molestia de verlo a la cara. Fue entonces que el fuereño se lo dijo. â¿Usted ha vivido en la capital, verdad? Por primera vez, el periodista logró contemplar el precioso rostro de la chica despojado de su arrogancia y revestido de sorpresa. Ella se detuvo y buscó los ojos de él, como para escudriñar el origen de tal acierto. Era desaliñado, flaco y con un a cara de desvelado que causaba hasta risa. Fue asà como ambos encontraron sus miradas, unidos por el mismo sentimiento: un permanente (y un momentáneo) deseo de huir del puerto hacia la Gran Ciudad. âTiene usted razón. ¿PodrÃa decirme cómo lo supo? âFue intuitivo, a decir verdad. Creo que fueron sus actitudes., No llevo ni veinticuatro horas aquà y ya presiento que conozco bien a la gente promedio de aquÃ. âDe ser eso verdad âinterrumpió ella mostrando un poco más de interés en la presencia del fuereñoâ ¿Por qué un turista querrÃa conversar con alguien tan âcitadinaâ como yo? Todos los demás en este pueblo sin más pintorescos, y no dudo en que usted ya lo notó. â¡Y de qué forma! Elena no reaccionó ante tan desacertado comentario, dando un tono serio a la conversación. Gilberto lo notó, y se dio varios coscorrones mentales a sà mismo, pero no tuvo tiempo para reorientar la plática. Elena, cono sus ojos clavados en los de su interlocutor, bajó un poco la voz: âAun no me ha respondido, señor. âHago una investigación periodÃstica. Mi nombre es Gilberto Moncada y trabajo como redactor en una revista. He aprovechado mis vacaciones anuales para venir aquà porque deseo escribir un libro. âEntonces le sugiero que escriba uno sobre mÃ. SerÃa corto, pero garantizo un final feliz. La agudeza mental de Elena dejaba a Gilberto con la boca abierta. Eso le gustaba; habÃa notado que existÃa una afinidad entre ambos con respecto a la vida en la ciudad; sabÃa que era el tipo de gente que le serÃa más conveniente como aliada en ese lugar tan hostil hacia los peregrinos. SabÃa, además, que ella no tenÃa ni un pelo de ingenua, por consiguiente no iba a prestar colaboración solÃcita y desinteresadamente. TenÃa que saber conquistarla. âSuena muy bien, pero de hecho ya tengo el tema. Las leyendas del puerto. Usted que vive aquà ha de conocerlas bien. âAhora entiendo su idea⦠Necesita una asesora confiable; alguien que no busque echarlo del puerto por ser un citadino descarado que viene a lucrarse con las creencias de la población⦠¿O me equivoco? âLo dijo demasiado bienâ, pensó Gilberto. âSu percepción es tan aguda como su lengua, señorita. La felicito. Y en fin, ¿acepta ser mi guÃa? Una sorpresiva ráfaga de viento trajo consigo un silencio insoportable entre ambos, tan solo atestiguado por el sonido de las olas, el omnipresente Gran Rey. Los dos, aunque no lo pareciera, estaba en un duelo. Una respuesta o la reiteración de la pregunta que rompiera la tensión sólo significarÃan que alguien habÃa cedido ante el deseo mutuo. Y ninguno de los dos estaba procurando mostrar debilidad. No en ese momento. Pero por desgracia, alguien tenÃa que hacerlo. â¿AceptarÃa, por favor? |