%%USERNAME%% %%ACCWORDS%% %%ONOFF%% |
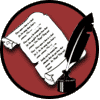 |
Cuento corto en español sobre lo que es más importante de lo que imaginamos. |
| La avenida 9 de Julio estaba desierta, y, aunque la noche era invernal en el norte del mundo, aquĂ, en Buenos Aires, hacĂan no menos de diecisiete grados, aunque el sol se hubiese puesto. Los edificios estaban ensombrecidos por la falta de luna en el cielo, y, sin embargo, dos pequeñas estelas de luz emergĂan de la ventana de un quinto piso. Eran los ojos grises de un niño, cuya edad no superaba los siete años. Contemplaba admirado el espectáculo de lucecillas que centelleaban en el cielo; pues aquĂ©lla fue una hermosa noche, en la que el cielo cobijĂł a más estrellas de las que hubiĂ©semos podido contar jamás. No obstante, ningĂşn bonaerense mirĂł el cielo esa noche. Todos estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos como para que les importase algo tan banal como las estrellas. El niño las miraba, inquieto, con una sonrisa dibujada en los labios. ¡Que bonitas se veĂan! ParecĂan adormiladas sobre una enorme manta oscura, pacĂficas, imperturbables... De pronto cada una adoptĂł expresiĂłn propia; todas se veĂan sumidas en un sueño diferente, pero igualmente felices de estarlo. ParecĂan llamarlo con el pensamiento, reclamarle que subiera a acompañarlas durante su sosiego. De pronto, se sintiĂł deseoso de tener una estrella. QuerĂa acariciar aquel fulgor entre sus dedos, querĂa sentir ese calor cerca de su corazĂłn. AsĂ pues, bajĂł del alfĂ©izar, donde habĂa estado sentado, descorriĂł el cerrojo y abriĂł la ventana. Una suave brisa le acariciĂł las mejillas mientras de nuevo escalaba el alfĂ©izar. Una vez arriba, cerrĂł sus grises ojos y esperó… EsperĂł a volver a escuchar los llamados de los astros, esperĂł a que ellos aprobaran la misiĂłn que estaba a punto de llevar a cabo. Ya se lo podĂa imaginar; Ă©l saltarĂa, por unos momentos sentirĂa que se precipita hacia el vacĂo, pero pronto se elevarĂa, planeando con sus brazos como un pequeño gorriĂłn, hasta estar lo suficientemente cerca del paisaje celestial. Entonces, las estrellas le darĂan la bienvenida con sus expresiones adormiladas y sus sonrisas soñadoras, Ă©l tomarĂa una, y flotarĂa de vuelta a su ventana en el quinto piso. Su madre no se darĂa cuenta de que su pequeño se habĂa ido, y sentirĂa gran agrado al recibir una pequeña estrella de regalo de cumpleaños durante la noche siguiente. EsperĂł, y esperó… pero no habĂa respuesta. Sin embargo, no quiso abrir los ojos. No porque quisiera esperar más, sino porque temĂa a las alturas. De pronto, escuchĂł una risita, casi inaudible, minĂşscula, pero la escuchĂł, y por eso abriĂł los ojos. EncarĂł los cinco pisos de altura, pero le llamĂł más la atenciĂłn el ser que flotaba frente a su ventana. Destellaba como una estrella verdadera, aunque medĂa menos de cinco centĂmetros de altura. Sus cabellos eran largos (aunque no supo si eran cabellos o hilos de luz), sus ojos fulgorosos, su figura era delicada y sus movimientos finos y elegantes. CarecĂa de ningĂşn tipo de alas, sĂłlo se mantenĂa flotando como por arte de magia. El niño estirĂł su mano para agarrar al diminuto ser, pero escuchĂł la puerta de su habitaciĂłn abrirse de golpe, y su madre de ojos grises y hedor a mataquintos se aproximĂł a la ventana con paso firme y ligero. — ÂżVos que hacĂ©s ahĂ subido?, —exclamĂł ella, al distinguir la silueta de su hijo, — ¡Casi me matas de un susto! ¡PensĂ© que habĂan entrado ladrones! ÂżPor quĂ© no estás metido en la cama? El niño no prestĂł atenciĂłn; estaba contemplando a tan extraña criatura. Los brazos de su madre lo rodearon y lo llevaron hasta su lecho, del que se habĂa fugado. — ¡Hay un hada en la ventana!, —dijo Ă©l, emocionado, — ¡Un hada! ¡Volteáte y mirála! La madre no obedeciĂł. —Vos, acostáte. Estás dormido y te imaginás cosas. — ¡Pero allá está! No lo estaba. HabĂa huido cuando sintiĂł que serĂa descubierta, y pasaron muchos años antes de que el niño pudiese recordar su encuentro. Muchas dĂ©cadas más tarde, durante el viaje de su madre por el camino celestial, ella le pidiĂł a su hijo que le dejara pasar su Ăşltima noche bajo las estrellas. Él, complaciente, acompañó a su madre durante su velada, ella recostada sobre el suave y mullido cĂ©sped del jardĂn de su casa de campo, y Ă©l sentado, admirando los astros por vez primera en muchos años. —La veo, —dijo ella, —El hada, la veo. Y es que el hada sĂłlo era visible para los que no estaban demasiado ocupados en sus propios asuntos como para que les importase algo tan banal como las estrellas. |